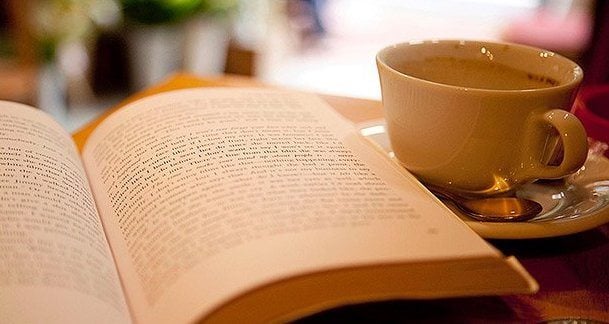
Ana Paula Tabárez
Fragmento 1
Caminaba furiosa, con un desconsuelo que nadie tenía por 18 de julio. Corría por la calle como el humo de un crematorio, espesamente.
Los sueños que había tenido en el sillón del hotel le habían amargado el curso de sus decisiones, eran en blanco y negro. Le había parecido verlos en mundo dispersos como niñas.
La otra gente caminaba ansiosa, dormida, precoz hacia sus lugares comunes. Ella corría al pozo en dónde su padre había conocido por primera vez el agua y en dónde ella terminará por dejar las imágenes de un (su) naufragio que había generado la ilusión de un juego cuando en realidad era un suicidio. ¿Acaso los llamados despavoridos desde el dolor del cuerpo acostado en ese sillón luego de que él la viera no significaban nada? ¿No es ingenuo pensar que el delirio proviene de una casa inundada? ¿Del llanto de un muerto?
Escuchaba desde la calle un susurro que le pedía que no llegara al pozo, que dejara, que ya lo habían prendido fuego.
¿Cómo se consume un pozo en llamas?
Fragmento 2
Terminé de leer a Leonor. En un lugar de su libro ella dice que no es útil ni autosuficiente ni sirve para algo específico.
No sabía qué hacer así que decidí lo que hacen los cómodos, los aburridos: opté por quedarme y sentir una falsa ilusión que la ciudad necesitaba de mí y sufría por eso, Montevideo escuchaba mis súplicas. A veces los semáforos pausados en los que esperaba, me hacían testigo de que la estructura no solo era una construcción material de la escasez, si no que ellas cantaban como si nosotros (los que caminábamos a sus espaldas) fuéramos Ulises, porque principalmente no lo éramos. Separados unos de otros estábamos sonámbulos casi al límite del desmayo.
En esta ciudad los árboles desde el interior del cemento se retuercen como en el pozo de mi padre desaparecido se percibe el silencio de los seres que se han convertido en entes ausentes. Corría en zig-zag por ellos hasta que la fiebre me hizo sentir que una sutil campanada, me hablaba de Ofelia despertando las flores que descansaban en su cuerpo muerto.
A mí qué me importa que Ofelia esté viva, que haya abierto las pupilas como un estómago excitado. Lo que sí me importa es saber si estoy muriendo. Si escribir me está matando, porque esto es para lo único que soy útil. ¿Por qué nos importa tanto cuando dos enamorados mueren y no antes cuando en su ser había una sombra encadenada llena de angustia?
Entonces eso, terminé de leer a Leonor. No puedo dejar de leer contemporáneos, de escuchar a los que están vivos.
Fragmento 3
Una casita para niñas me llenaba de ternura desde el otro lado de la vereda. Yo estaba sentada en una mesa del lado de afuera de un quiosco, tomaba el café siempre en este cuadrado azul en el que también hacen llaves, un señor amable y abandonado me recitaba palabras de una ternura poética todos los días.
Sola, desde el otro lado, la casita me espiaba. Casita está dicho en diminutivo porque mi vista estaba rota hace bastante tiempo y las cosas nunca estaban observadas por mí, nunca eran lo que son. Yo veo una casita pero seguro el señor ve una casa enorme, común y corriente, donde viven dos hermanas, su madre, su padre. Mi percepción de lo que había del otro lado de la calle era más abstracta, simbólica: estaba viendo una casita para niñas que eran fantasmas llenos de polvo. No entiendo por qué eso está ahí ahora.
Dónde están las cosas cuando no las miramos. Dónde está nuestra mirada cuando no es hacia las cosas.
El señor amable pero hoy preocupado (y si pudiera decir que hay algo diferente de lo homogéneo de los días es que su ternura era hoy angustia) me preguntaba si necesitaba calentar el café que por tanto tiempo había dejado suspender en la temperatura del ambiente. Lo que quería decir que la tibieza del momento en el que dejo enfriar el café es insignificante al lado de que haya sucedido un hecho absurdo en el mundo cotidiano de mi tristeza.
Fragmento 4
El lago que atraviesa la ciudad de Buenos Aires siempre me pareció mítico, un poco fantasioso, como el de Córdoba, que no es un lago pero a mí me parece que s.
Le decía esto a Rodrigo mientras él contaba los duraznos uno por uno, porque él los había cosechado, él los había elegido, él quería venderlos, regalármelos. Le encantaba esa rutina diaria de alisar todos los momentos escuchándome hablar de aquellos sueños en los que aparezco por cualquier calle que no existe, por cualquier ciudad abandonada que respira lentamente, como cuando el deseo acapara el dolor de un domingo amarillo. Pero todo eso lo hacía sin reservas solo porque tenía sus duraznos, sus cuentas, sus ojos delicados que murmuraban despacio un cuento para mí.
Esto es algo que me daría cuenta mucho tiempo después, cuando él ya no estuviera, cuando decidiera por fin dejar esas frutas pudrirse en una cesta. Un año y medio después de su muerte había entendido el juego al que me había sometido, gritaba con horror desde una jaula que me atreviera a nadar en ese lago lleno de especies con una esperanza que serviría de almohada (siempre más adelante, siempre allí, en la utopía) para mi identidad. Mi proyecto verdadero, el que jamás lograría sentir desde este otro lado montevideano. Qué tristeza este lugar rojo y analítico. Qué tristeza que ese lago esté tan lejos. Su aroma me llega como una piedra que no deja de caer.
Rodrigo hace una mueca dulce como la que hizo su madre cuando le tocaba el piano.
Una mujer baila en el centro de mi corazón.
Fragmento 5
El presente se rechaza a sí mismo. Me apuro para llegar rápido a sentarme en un montón de flores. Si no llego a los rincones, no puedo pensar, no me puedo dejar ir. Pienso que quizás está mal que escriba esto cuando la confusión es un verbo sin fin hacia la nada. No soy pesimista, estoy entusiasmada por llegar a los lirios.
¿Qué decía? ¿a dónde voy a ir a dejar mi corazón cuando el futuro se deslice?
/¿Por qué escribo como si esto fuera un aliento desesperado? ¿acaso no es una porquería?/
Las flores me hacen cosquillas, estoy atravesando una feliz melancolía, Alejandra me persigue llorando hacia una mesa donde ellos jugaban al ajedrez. Ella estaba con una imaginaria y roja pollera que se adecuaba al cuadro soleado de mis lágrimas.
Nietzsche dice que cuando recibimos la sabiduría de un filósofo, vamos por la vida exiliados de la masa, ya no somos un ser social, somos quien observa desde el lugar de ser – hombre al conjunto.
